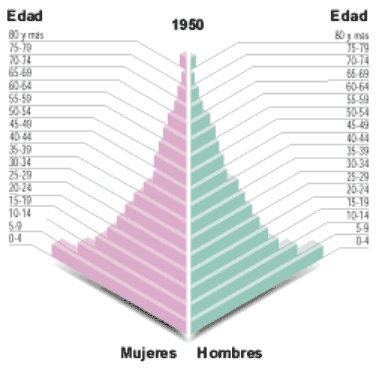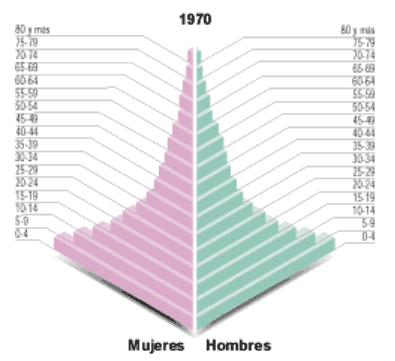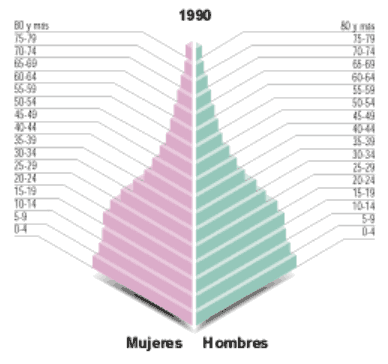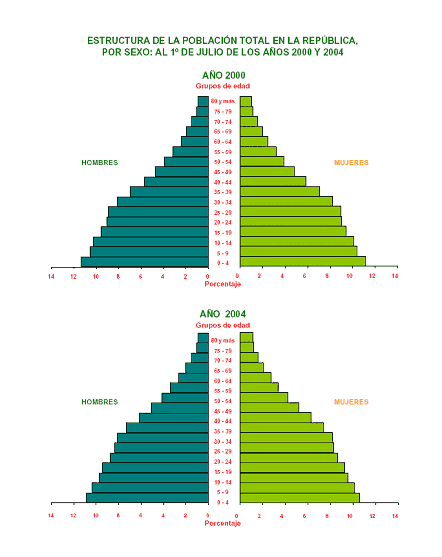Muchos sociólogos afirman que no se da relación estrecha entre situaciones de pobreza y violencia, o sea que la violación generalizada de los derechos económicos no produce, ordinariamente, reacciones violentas. Algunos dicen que éstas son mucho más probables cuando existen muy fuertes contrastes entre ricos y pobres y son percibidos muy sensiblemente.
Hay una relación más estrecha entre la violación de los derechos civiles y políticos y la violencia. El cierre de espacios políticos de participación genera, con mayores probabilidades, formas de insurgencia armada. El espacio político en Colombia, hasta finales de los años 70 fue un espacio bastante cerrado, dominado por dos partidos tradicionales en forma excluyente, manteniendo en la ilegalidad a toda fuerza alternativa, mucho más si ésta era "socializante", la que entonces era perseguida con múltiples formas de violencia estatal y mediante campañas de deslegitimación ideológica o "demonización" a través de todo aparato Superestructuras Quizás esto explica la conformación de 8 organizaciones guerrilleras (y otras más fugaces) desde los años 60.
Ciertamente la Constitución del 91 tiene otras filosofía. Es de inspiración liberal, aunque no escapó a fuertes condicionamientos antidemocráticos que dejaron en ellas sus huellas profundas, como: el sistema de justicia, el Fuero militar; los estados de excepción, además de un artículo transitorio que permitió convertir en leyes permanentes todos los decretos de Estado de Sitio expedidos entre 1984 y 1991.
El problema colombiano se sitúa cada vez menos en un campo legal. Yo recuerdo los primeros Foros de Derechos Humanos realizados a comienzos y mediados de los años 80; en las conclusiones y manifiestos finales planteábamos, por ejemplo: la abolición de la justicia castrense para los civiles; el levantamiento del Estado de Sitio, que era permanente, y de numerosos decretos aberrantes emitidos bajo su cobertura, como el "Estatuto de Seguridad" (1978); la derogatoria de los supuestos fundamentos legales del Paramilitarismo (Ley 48/68); el nombramiento de un Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y de un Ministro de Defensa civiles; la firma y ratificación de ciertos convenios internacionales de derechos humanos, etc. Todo esto se ha ido consiguiendo, pero la violencia ha continuado en forma alarmante. El problema se sitúa ciertamente en terrenos más prácticos.
Los "procesos de paz", o diálogos entre el Gobierno y la guerrilla, desde la administración Betancur (1986-1990) nos han enseñado mucho. Betancur hizo aprobar una Ley de Amnistía para los guerrilleros que decidieran optar por las vías legales de lucha (Ley 35/92) pero pocos meses bastaron para descubrir la trampa: un alto porcentaje de los amnistiados fueron asesinados, muchos de ellos a pocas horas de legalizar su situación. El partido político Unión Patriótica, fruto también de ese primer "proceso de paz", ha sufrido, desde su fundación en noviembre de 1985, el asesinato de un militante cada 53 horas. En los cuatro primeros años esa frecuencia fue más intensa: un militante muerto cada 39 horas, y en los períodos preelectorales aún más: un militante muerto cada 26 horas. Mientras escribía este relato, contemplé el funeral del último senador de la U.P., asesinado el 9 de agosto/94. El cortejo fúnebre era ya muy reducido. Para muchos, militar en la U.P. es llevar una sentencia de muerte implacable, escrita en gruesos caracteres sobre el pecho. El año pasado, el Defensor del Pueblo, a petición de la Corte Constitucional, hizo una revisión de las "investigaciones" que cursan por asesinatos de militantes de la U.P. Solo revisó 717 casos (cerca de una tercera parte, pues los demás parece que ni merecieron un proceso) y descubrió que solo en 10 casos hubo sentencia, 6 de ellas absolutorias.
Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en la administración de justicia, como posible eje de una salida. Si la Justicia funcionara -pensamos- quizás los victimarios no actuarían con tanto desenfreno.
Los últimos gobiernos han prometido "fortalecer la justicia" como solución a los problemas de violencia e impunidad. Los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea han aportado grandes sumas para ese objetivo. Sin embargo, la impunidad campea a niveles escandalosos: al finalizar la administración Gaviría, el Director Nacional de Planeación reveló (abril/94) que de 100 delitos que se cometen en Colombia, sólo 21 son denunciados, y que de éstos, 14 prescriben por diferentes razones y sólo 3 terminan en sentencia, lo que arroja un índice de impunidad total del 97%. Y si miramos el problema desde la Procuraduría, que es el organismo que vigila a los funcionarios del Estado y solo produce sanciones de tipo administrativo (no penas), el último Informe del Procurador sobre las situación de los derechos humanos (junio/93) reconocía que menos del 10% de las quejas recibidas (que se colocan bien pocas) son investigadas, y que de éstas, solo el 21% culminan en un fallo, y que de ésos fallos, en el caso de los militares, el 56% son absolutorios.
Por qué no funciona la Justicia? La mayoría de la gente ya no cree en ella justamente porque no funciona (un círculo vicioso?) y prefiere buscar formas de justicia privada o se resigna a la impunidad. Frente a los Crímenes de Estado es extremadamente difícil convencer a una víctima, a un familiar o a un testigo para que rinda una declaración acusatoria o se constituya en Parte Civil dentro del proceso que le concierne, pues están convencidos de que con ello firman su sentencia de muerte o atraerán una cadena infinita de persecuciones y desgracias sobre sí y sobre su familia. Cómo darles confianza, mientras el número de denunciantes asesinados o desaparecidos crece?
A pesar de todo, hay minorías valientes que no se resignan a la impunidad y rinden sus declaraciones. Son casos realmente excepcionales, pero no por ello dejan de estrellarse contra la muralla inexpugnable de la impunidad. Cuando las pruebas son insoslayables, el caso pasa a Jurisdicción Penal Militar, donde los militares se juzgan a sí mismos en tribunales donde se fusiona la autoridad institucional con la judicial, produciendo figuras como ésta, que no pocas veces se ha repetido: el que dio la orden de cometer el crimen actuando como presidente del jurado que juzga a los que la obedecieron. Cuando el caso escapa a la "justicia" castrense o se ventila solamente en la Procuraduría, los métodos de la Guerra Sucia, con sus refinados mecanismos de clandestinidad y de confusión, rara vez permiten que los expedientes salgan de ese "Limbo" que se denomina "Investigaciones Preliminares", donde realmente se abusa del término "investigación". Si la víctima, sus familiares o alguna organización no gubernamental no hacen ellos mismos la investigación y aportan las pruebas a funcionarios que rara vez salen de sus escritorios, el expediente será archivado luego de un tiempo prudencial.
Pero qué pruebas pueden aportar las víctimas o sus familiares? Solamente testimonios de quienes presenciaron furtivamente el crimen o alguno de sus momentos secuenciales y no tienen mucho miedo a las represalias. Sin embargo, el testimonio ha sido progresivamente envilecido. Unas veces se le niega toda credibilidad arbitrariamente, como en el caso del asesinato de la misionera Suiza Hildegard Feldmann (sep. 9 de 1990), en el cual la Procuraduría rechazó 24 testimonios coincidentes, tomados por diferentes funcionarios, en distintas fechas y en diversos lugares, y solo aceptó la versión de 4 militares, 3 de ellos incursos en el crimen y uno que no fue testigo, con el absurdo argumento que: "el interés del ofendido lo puede llevar a distorsionar la verdad". Otras veces se busca invalidarlo mediante "testimonios" opuestos que digan lo contrario, como sucedió en el caso del proyecto paramilitar de El Carmen de Chucuri, sin que los investigadores se tomen el trabajo de comprobar los hechos objetivos a que aluden los testimonios (en el caso de El Carmen de Chucuri bien hubieran podido revisar más de 300 actas de defunción, pero no lo hicieron). El actual régimen de "Justicia Secreta" se presta admirablemente para comprar testimonios tendientes a invalidar otros (fuera de los que se compran para acusar falsamente de "guerrilleros" o "terroristas" a quienes reclaman justicia o a quienes ponen las denuncias, como en el caso del Párroco de El Carmen de Chucuri).
Qué hacer, entonces? De todas maneras la impunidad sigue siendo la clave fundamental del modelo y sus consecuencias desastrosas para la sociedad:
deja intactas las estructuras y asiente implícitamente a las conductas que hicieron posibles los crímenes, allanando el camino para que se continúen perpetrando;
legitima ante la sociedad conductas que destruyen radicalmente la convivencia humana civilizada;
atenta contra las leyes que tipifican esos crímenes invalidándolas en su dimensión operativa;
destruye la confianza en el sistema de justicia y deja desprotegidos a los ciudadanos frente al crimen;
estimula la búsqueda de formas de justicia privada y el desarrollo de múltiples formas de violencia;
constituye una nueva afrenta para las víctimas, para sus familiares y para todos los que comparten moralmente los efectos del crimen;
atenta contra la credibilidad de las instituciones, sobre todo de aquellas más involucradas en la perpetración de los crímenes y en la complicidad o tolerancia de los mismos;
destruye la base fundamental del Estado de Derecho;
crea en la sociedad un ambiente de aceptación fatal del crimen de Estado que lleva a considerar como altamente riesgoso el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos y sociales, haciéndolos efectivamente nugatorios y destruyendo la conciencia moral de la sociedad;
condiciona o determina las conductas sociales y las posiciones ideológicas con censuras subliminales a toda exigencia de justicia o a toda posición favorable a una sociedad alternativa.
La impunidad se escuda en los numerosos vacíos e ineficiencias de la justicia; en la omisión culpable de todos los poderes; en el celestinaje de los medios de 'información"; en la manipulación sentimental de la opinión pública; en las intimidaciones y chantajes de los victimarios.
A veces se la legitima con tesis que no resisten ningún análisis ético, como la de la licitud de combatir Crimen con crimen, absolviendo por principio y de antemano a quienes lo hacen desde el Estado; o la de equilibrar las amnistías e indultos otorgadas a grupos insurgentes con amnistías e indultos a los culpables de Crímenes de Lesa Humanidad desde el Estado, reivindicando para los victimarios el imposible "derecho de perdonarse a sí mismos".
Pero también la impunidad ha buscado legitimaciones religiosas, a través de un recurso ilegítimo a la veta reconciliatoria del Cristianismo, desnaturalizando el valor cristiano del perdón. Se ha querido extraer el perdón de su ámbito propio de las relaciones interpersonales, donde se realiza su valor cristiano como acto creador, gratuito, libre y riesgoso, que busca superar situaciones límite de ruptura mediante una fe activa en el ofensor, reconstruyéndolo como hermano, y trasladar ese perdón al ámbito de las relaciones jurídico políticas, donde las relaciones humanas son mediadas por estructuras que eluden las dimensiones de gratuidad, creatividad y libertad en que se nutre esencialmente el valor del perdón.
Lamentablemente el discurso del "perdón y olvido", asumido incluso por algunos episcopados, no hace siquiera alusión a lo que la tradición teológica cristiana dejó en los grandes catecismos, cuando se esforzó por traducir al ámbito de lo masivo el valor cristiano del perdón y formuló sus 5 condiciones clásicas de autenticidad: examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, confesión y reparación del daño.
Un esfuerzo similar se impone para traducir el valor de la reconciliación cristiana al ámbito de las relaciones jurídico políticas. Allí no podría soslayarse un esclarecimiento público de la culpabilidad, ni la condena explícita de los mecanismos, estructuras y doctrinas que posibilitaron los crímenes, ni medidas correctivas que cierren el camino a la reiteración de los mismos, ni la reparación a las víctimas y a la sociedad. La naturaleza misma de una comunidad política hace que, si no existe una sanción social explícita y profunda que repercuta en la memoria social, los crímenes no son deslegitimados. De lo contrario, el valor cristiano del perdón puede alcanzar su máxima perversión: pasar de ser un acto creador de fraternidad a ser un acto encubridor de la institucionalización del crimen y destructor de las barreras protectoras de la dignidad humana .